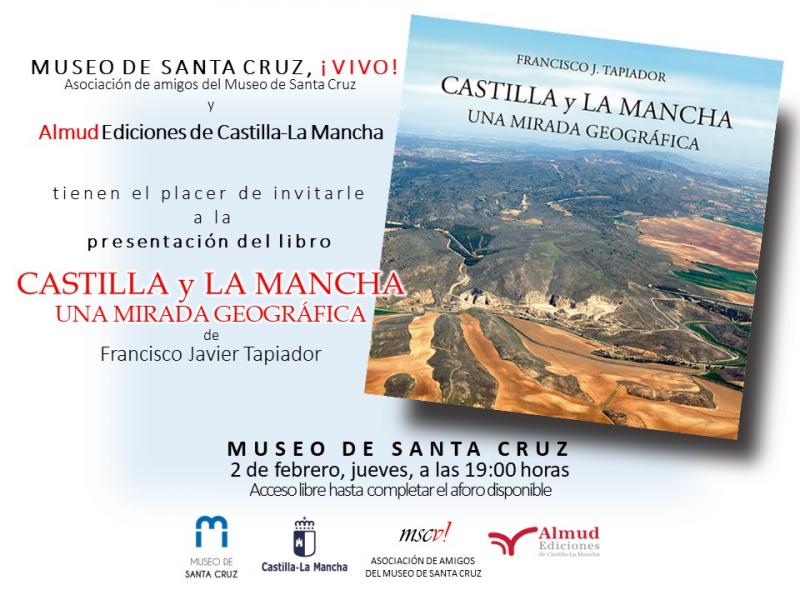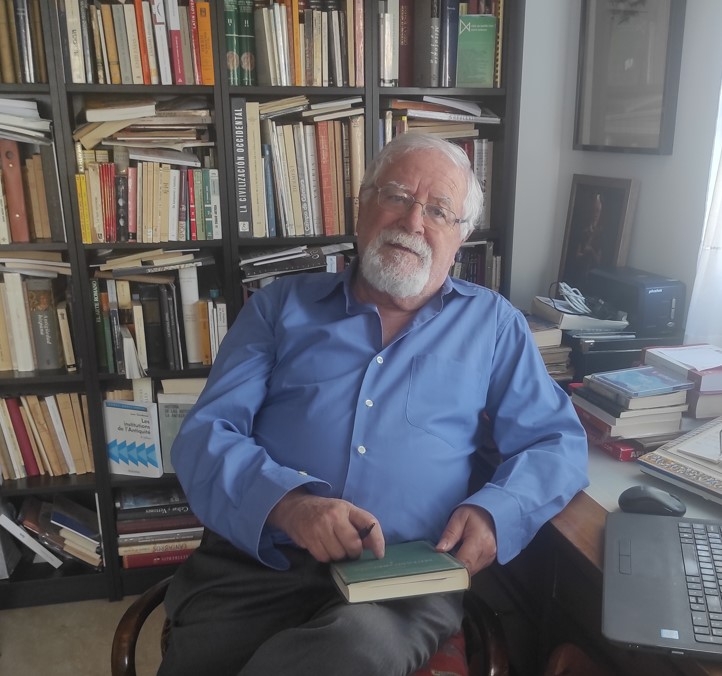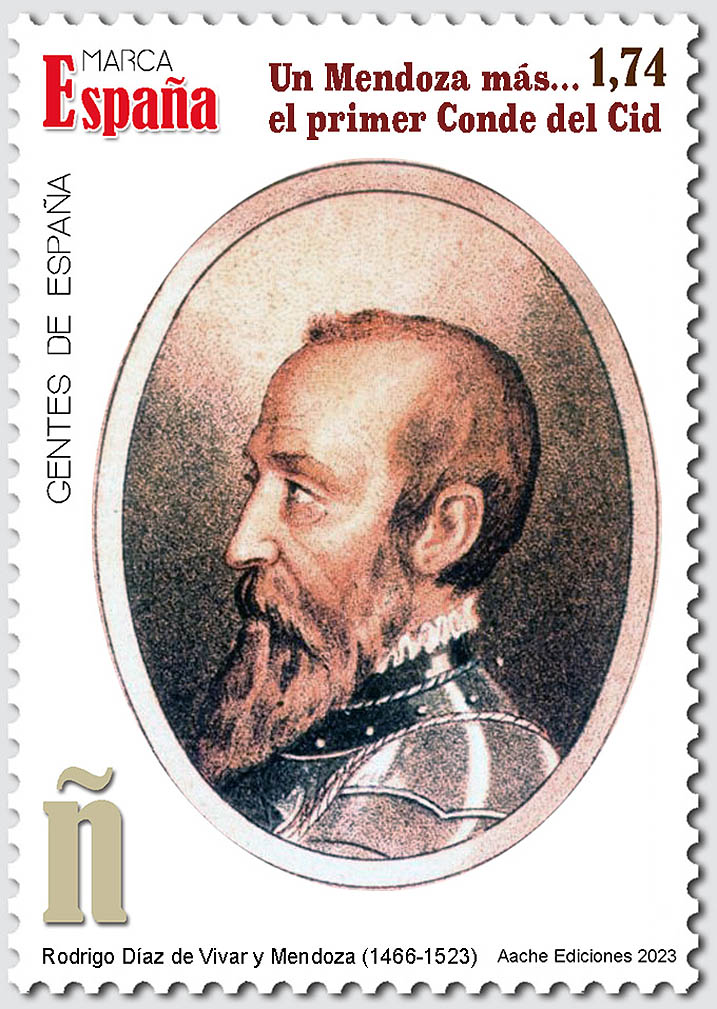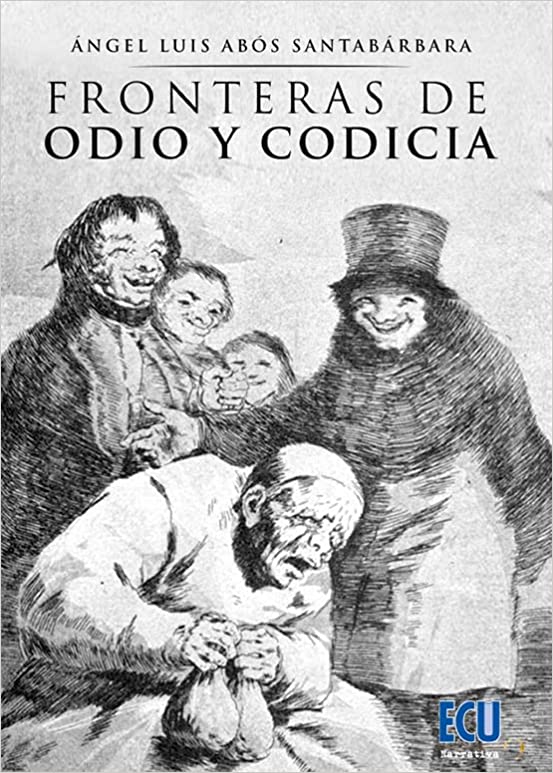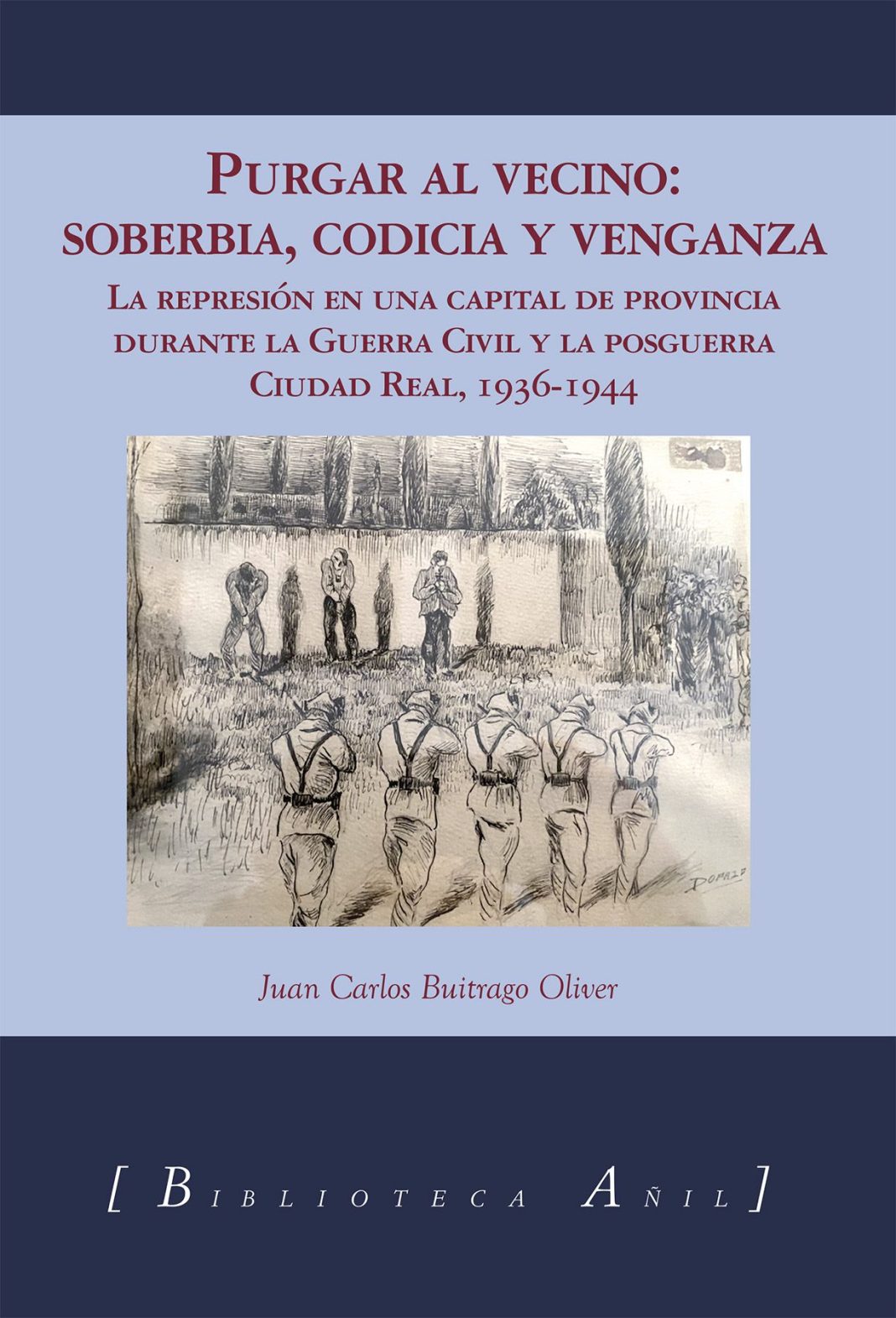Entrevista a Elisa Belmonte concedida al Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’
Imagen: Elisa Belmonte en el acto de recepción de los Príncipes de Asturias a la ciudad de Albacete con motivo del III Centenario de la Confirmación de la Feria
Elisa Belmonte nos recibe en el Museo de Cerámica Nacional ubicado en Chinchilla de Montearagón (Albacete), muy vinculado a su historia familiar. Este espacio, que alberga auténticas joyas de cerámica elaboradas en distintos puntos del país, fue inaugurado en 1980 por sus padres, Manuel Belmonte y Carmina Useros.
Orgullosa de mantener este legado por el que tanto lucharon sus padres, Elisa nos cuenta que este Museo, que cumplirá 43 años de vida en 2023, “es único en España y en el mundo”. Su intención es preservar y conservar este espacio que está articulado en seis salas donde se distribuyen más de 2.000 piezas procedentes de todos los alfares del país y de diferentes épocas entre las que se incluyen lebrillos, platos, tinajas, botijos, jarras, cuerveras, pucheros, y otras muchas más que suponen un gran atractivo entre la multitud de visitantes que esta galería recibe a lo largo del año y que ayuda a impulsar el turismo de la provincia de Albacete y, en especial, de Chinchilla de Montearagón.
La vida de Elisa Belmonte está cargada de vivencias. Desde su niñez, en una casa abierta a las personalidades artísticas y culturales de la época, recuerda multitud de momentos junto a sus cuatro hermanos y sus padres, un matrimonio que compartía la inquietud por la cultura de su tierra y que tanto significó para la provincia de Albacete.
“Mi madre y mi padre formaban un tándem impresionante. Mi madre era una mujer muy brillante que tenía mucha luz, muy positiva…Cuando estoy negativa pienso en ella y en lo positiva que era en todo, tenía mucho tesón y era muy trabajadora y por eso pudo conseguir muchas de las cosas que se propuso, incluso el Museo de Cerámica Nacional, los libros de cocina, fue la primera mujer en Castilla-La Mancha que publicó un libro declarado de Interés Turístico Nacional y la primera mujer que perteneció a la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha…Como madre era genial, he guisado y cocinado muchísimo con ella y hemos compartido momentos maravillosos”, recuerda.
Además, su familia fue fundamental en sus inicios en el mundo de la música y de la canción. “Nunca llegamos a pensar que yo iba a ser una cantante profesional…el canto normalmente no lo eliges tú sino que te elige a ti. Yo canté por primera vez en mi Comunión con 6 años, luego empecé a tocar la guitarra y, en un coro de Valencia, fue cuando el director me dijo que tenía que estudiar canto, pero yo estudiaba Pedagogía y pensaba que la Pedagogía y la Psicología iba a ser mi campo, y de hecho lo ha sido porque he tenido una consulta de voz durante muchos años. Después di el salto a Madrid y fue cuando comencé a abrirme camino como cantante profesional”.
Admite que el dedicarse profesionalmente al mundo del arte era (y sigue siendo) complicado, y más si cabe en una ciudad como Albacete y una región como Castilla-La Mancha que por aquel entonces no contaban con tradición musical. “En toda Castilla-La Mancha no había ningún teatro que tuviera una temporada de ópera. No es lo mismo si eres de Oviedo, que está el teatro Campoamor, o si eres de Madrid o Sevilla, con el Teatro de la Maestranza. Había ciudades con una tradición operística muy importante pero Albacete no la tenía y era muy complicado. Además, como en todos los trabajos en los que hay que mostrarse, hay competitividad y el mundo del arte es siempre muy complicado”.
Sin embargo, Elisa Belmonte ha logrado llegar a lo más alto, actuando en los mejores y más importantes escenarios del mundo.
Recuerda de manera especial la primera vez que se subió a un escenario para cantar como cantante lírica. “Fue en 1983, en el Teatro Circo de Albacete, estrenando unos villancicos del Padre Josico con la Banda de Música Municipal…Albacete me ha tratado con muchísimo cariño, con mucha respuesta, pero han sido pocas las veces que he actuado aquí en los últimos 20 años, han sido muchas más en el extranjero o en Madrid. Siempre me encanta poder cantar en mi tierra, me gusta, pero las circunstancias no se han dado…Lo que más echo de menos es no haber representado “La Rosa del Azafrán” en Albacete”.
En los años 90, llegaron los momentos más importantes de su trayectoria profesional pisando escenarios de todo el mundo, siendo la música española fundamental en su repertorio. En Zarzuela ha protagonizado Luisa Fernanda, Los Gavilanes, La Verbena de la Paloma, La Gran Vía, El Dúo de la Africana, La del Soto del Parral, La del Manojo de Rosas, Adiós a la Bohemia, Gigantes y Cabezudos y, especialmente, La Rosa del Azafrán. Y en Ópera ha cantado La Bohème (Mimí), Turandot (Líu), La Traviata (Violeta), Carmen (Micaela), IlTrovatore (Leonora) Tosca (F. Tosca) y Don Giovanni (Dª Anna) y (D. Elvira) y Elisabetta de D. Carlo de Verdi (Festival de Klosterneuburg).
También ha estrenado obras en el Palau de la Música (Valencia), Filarmónica (Málaga), Teatro Monumental, Reina Sofía, Museo Thyssen Bornemisza, y Festivales Internacionales en Austria, Italia, Francia, Canadá, Filipinas y América del Sur.
Como momentos destacables en su carrera, Elisa Belmonte destaca sus actuaciones en la Asamblea General de la UNESCO (París), en el Palacio de las Asambleas de Naciones Unidas, O.N.U. (Ginebra), en el Carnegie Hall (Nueva York) o en la inauguración de la Bienal de Venecia. “Son cosas emocionantes, el corazón te va muy rápido…”, señala.
De forma especial recuerda su actuación en el acto de celebración del Día de Castilla-La Mancha y en el acto de investidura del cineasta manchego Pedro Almodóvar como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Aunque también señala que “me ha emocionado mucho cantar en pueblos pequeños de Albacete en los que había gente que era la primera vez en su vida que escuchaba ópera en directo, eso es una emoción tremenda”.
Otro momento destacado en la vida de Elisa Belmonte fue su participación en la película “Amanece que no es poco”, de José Luis Cuerda, donde interpretó el papel de soprano en la escena de la taberna.
“Estaba debutando en zarzuela en Guatemala cuando recibí una llamada que me decía que quería que participara en la película…Me dijeron que cantara ópera clásica, aunque yo me había preparado canciones más de taberna…Lo grabamos al volver de Centro América y fue muy divertido…Cuando se estrenó “Amanece que no es poco”, la gente se quedó muy fría y en Albacete fue como si nos echaran un jarro de agua fría ya que no se entendió ese surrealismo de la película. Después hemos visto que es una película de culto y considerada como una de las diez mejores de la historia del cine español. También participé en “Tiempo después”, la última película de José Luis Cuerda cantando en la barbería donde está Arturo Vals, en una escena que me hizo grabarla a las 9 de la mañana, a pelo, sin orquesta, pero fue muy divertido, y José Luis era un personaje único, estar ahí fue para mí un lujo”, recuerda.
Elisa Belmonte ha grabado diversos discos de ópera y zarzuela “Chueca Escolanía Escorial”, y de música y poesía, “Paseo por la Poesía I, de Garcilaso a Rafael Alberti”, y “Paseo por la Poesía II, Entre Cervantes, Lorca y Machado”.
“Desde pequeña escuchaba mucho leer poesía porque mi madre hacía encuentros en casa recitando poesía, se hacía también teatro… Tuve unas magníficas profesoras que daban clases particulares en sus casas, doña Pepita y doña Enriqueta, y ellas nos inculcaron el amor a la literatura, a la poesía. Además, el conocer a Rafael Alberti personalmente te hace profundizar mucho más en su obra, hemos hecho algunos conciertos homenaje muy importantes en los que he hecho cantar a Pedro Piqueras, Patxi Andión, Paco Ibáñez… La poesía te permite que los compositores ahonden en los poemas y hacer llegar esos poemas a la gente que no lee nunca poesía en sus casas”, señala Elisa Belmonte, que anuncia un III Paseo por la Poesía, aunque sin fecha, ya que “ahora estoy volcada con la música española y con mis alumnos”.
La difusión de la música española es un claro objetivo de Elisa Belmonte, que transmite a sus alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Canto de Madrid que llegan, además de España, de diferentes puntos del mundo. Aunque señala que se trata de un estilo musical “minoritario”, reivindica que “hay que seguir trabajando en ellos y los políticos también tienen la obligación de apoyarlos”.
Elisa Belmonte considera que a nivel general, en las programaciones culturales del país “se debería apostar más por el género, por estilos como la poesía, que es necesaria apoyar para que no se pierda…Se ha perdido mucho la memorización de los poemas cuando antes era un ejercicio magnífico. Lo veo en mis alumnos, hay una deficiencia grande de saber cómo leer e interpretar el verso y creo que es un trabajo que se ha perdido bastante”.
Aun así, señala que “tengo una gran satisfacción de mis alumnos, tanto de los españoles como de los alumnos extranjeros que vienen de Erasmus y para mí lo más importante es el trabajo de la difusión de la música española. Ese es el hándicap más grande y es que no conocemos la música clásica lírica española, se desconoce, y hay un trabajo muy importante de mostrar la música española al mundo. En todas las programaciones de orquestas del mundo están todos los compositores, y españoles hay muy pocos, solo Falla, Granados, Albéniz…”.
Precisamente en torno a esa labor de difusión de la música española, Elisa Belmonte anuncia la celebración, en Madrid, de un ciclo de música española que recorrerá los siglos XIX y XX en diferentes estilos (ópera, zarzuela, canciones de salón…) y otro concierto en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, el 16 de marzo, con alumnos de toda España.
Y es que, Elisa Belmonte asegura que “la música española cada vez tiene más futuro porque cada vez más cantantes y más intérpretes extranjeros que empiezan a cantar este estilo musical”, por lo que asegura que “es una obligación de los españoles difundir nuestra música”, haciéndolo, además, transmitiendo la emoción al público.
“El objetivo principal de la música, de la canción, de un cantante, es llegar a la emoción, que tu cabeza se vaya a momentos que has vivido, las canciones siempre nos traen recuerdos y la educación y la técnica vocal se asienta mucho mejor cuando está en la emoción”, explica.
A la amplia trayectoria profesional de Elisa Belmonte se suma su faceta reivindicativa y comprometida con multitud de causas.
Pertenece al ‘Club de las 25’, una organización feminista formada por mujeres de todos los ámbitos que luchan por la igualdad y la visibilización de las mujeres, trabajando en temas como la lucha contra la violencia de género, la brecha salarial o el acoso sexual. “Estamos haciendo un gran trabajo por difundir los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia machista es un trabajo conjunto con los hombres que tenemos cerca. Reivindicamos los derechos de todos, con igualdad, para poder vivir en armonía”, explica.
También aprovecha para pedir a la ciudadanía albaceteña que “sea más combativa, estamos dormidos porque en esta ciudad nos encontramos muy a gusto, pero hay que reivindicar más cosas…Por ejemplo, Albacete está bien comunicada pero no nos podemos despistar porque muchos trenes están pasando de largo y hay que seguir luchando”.
Menciona el ejemplo de las comunicaciones al recordar la importancia que ha tenido su familia en su trayectoria profesional. “Han sido muy importantes, mis padres, mi marido (que es el que con mis idas y venidas ha permanecido atento), y mis dos hijos. El pequeño siempre me decía que no quería que fuera cantante porque me iba mucho, me daba muchas palizas en el tren, pero siempre volvía a casa para estar con ellos”.
Ahora, además de estar centrada en su familia (a la espera de poder cumplir el sueño de convertirse en abuela), Elisa Belmonte seguirá trabajando en garantizar la supervivencia del Museo de Cerámica Nacional. “Ha salido en guías de EE.UU. donde lo recomendaban como uno de los espacios más importantes a visitar en España y creemos que en unos años tendrá aún más relevancia”, explica.
Además de continuar con sus clases de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, seguirá ofreciendo conciertos de música española deleitando los oídos de los espectadores. “Tengo un trabajo maravilloso y tengo que dar gracias por trabajar en algo que es mi pasión, que me ha dado mucho. Poder combinar la pedagogía con la música es un lujo”, valora.
Su trayectoria personal y profesional convierte a Elisa Belmonte en gran embajadora de Albacete y España en todo el mundo, algo que asume con gran orgullo y responsabilidad y que además, ejerce.
“Soy una embajadora que además ejerzo. A veces, estando en Filipinas, Sudamérica o Nueva York, ha venido alguien de Albacete a preguntarme o a decirme que canté en ‘Amanece que no es poco’, es un orgullo ser embajadora, en el Pregón de la Feria de Albacete (2001) ya lo canté y lo he demostrado en mi currículum que el nombre de Albacete va conmigo por todo el mundo, y también es un orgullo que te lo reconozcan”, señala Elisa Belmonte.