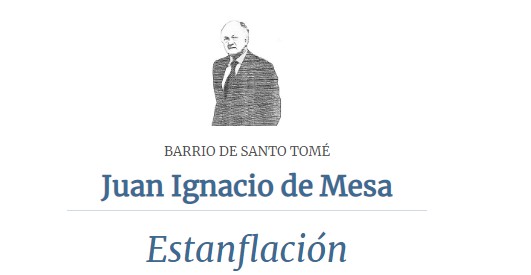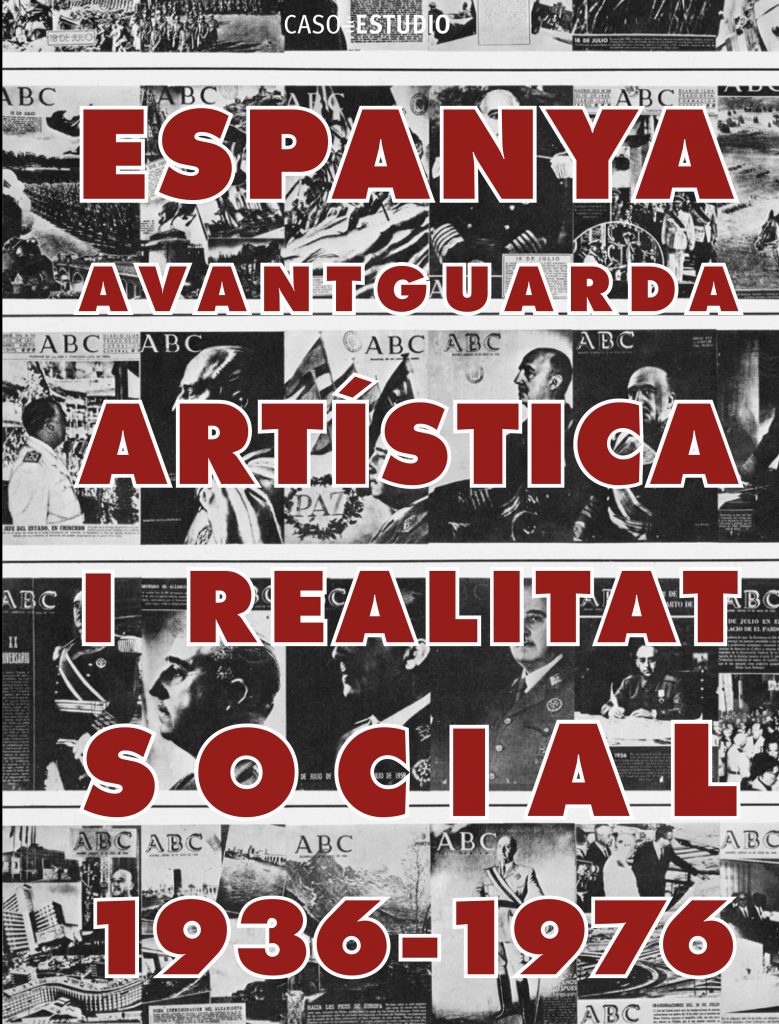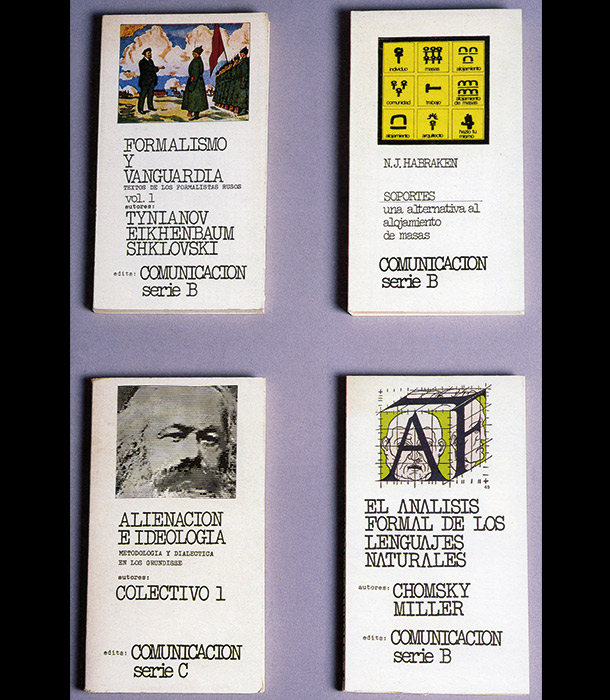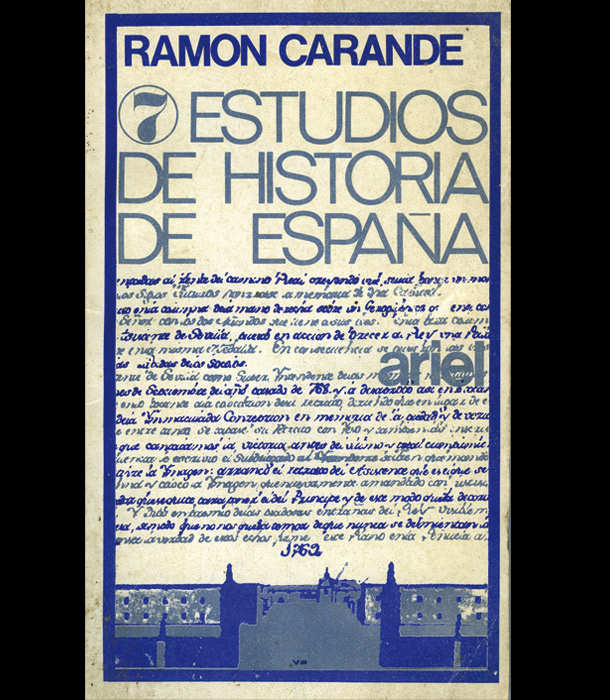Publicado en Lanzadigital.com el 10 de abril de 2022
Escrito por Noemí Velasco. Entrevista realizada por Isidro Sánchez. Fotografía de Carlos Díaz.
Jurista y pedagogo, José Castillejo estuvo detrás de las primeras becas a Europa y Estados Unidos para profesores de primaria y secundaria. La guerra civil truncó su labor y acabó exiliado en Inglaterra, donde colaboró con la BBC El contacto con la Institución Libre de Enseñanza y el filósofo Francisco Giner de los Ríos marcó su vida, aunque fue muy significativo el viaje que hizo en 1902 por Lyon, Berlín y Ginebra, del que se conservan cartas con sus descripciones de la educación y sus impresiones de la forma de vida en Europa La “gran obra” de José Castillejo fue la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, a través de la que docentes de Ciudad Real tomaron contacto con los movimientos pedagógicos modernos en el extranjero para acabar con el retraso que sufría la educación en España
Una pequeña placa en el edificio donde confluyen las calles Calatrava y Paloma recuerda que Ciudad Real fue cuna de uno de los reformadores de la educación más importantes de principios del siglo XX en España y uno de los fervientes impulsores de su apertura a Europa. José Castillejo nació el 30 de octubre de 1877, en plena Restauración borbónica, marcada por el turnismo entre el Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, y en un país donde empezaron a coger fuerza posturas regeneracionistas, también en la educación. El profesor universitario Isidro Sánchez hace un recorrido por la trayectoria de este hombre al que la capital dedicó una residencia de estudiantes y una calle, pero que es uno de los ilustres manchegos más desconocidos.
Hijo de Daniel Castillejo, abogado de los ferrocarriles extremeño, y de Mariana Duarte, que era de Alcolea de Calatrava y estaba emparentada con el poeta Ángel Crespo, José Castillejo formó parte de esa “minoría afortunada” que pudo estudiar en el Instituto de Ciudad Real. Isidro Sánchez destaca que “hay que tener en cuenta que el analfabetismo a finales del siglo XIX era altísimo”. Alrededor de un 70 por ciento de las mujeres eran analfabetas y los hombres estaban cerca. Las primeras iban a la escuela “para aprender a coser y a guisar”, y los segundos “aprendían un poco de agricultura, lo necesario para cuidar del campo”. Era una educación en manos de la Iglesia, con un importante componente católico, y “muy deficiente”.
Influido por su padre marchó a El Escorial para estudiar Derecho, aunque terminó en la Universidad Central, antecesora de la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció también en Filosofía y Letras. Fue entonces cuando el jurista y pedagogo adquirió contacto con el filósofo Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, que fue famosa por defender la libertad de cátedra y la educación laica, alejada de dogmas religiosos, políticos y morales. Esta organización para nada fue marginal, pues estuvo secundada por intelectuales tan reconocidos como Leopoldo Alas ‘Clarín’, Antonio Machado, José Ortega y Gasset, Joaquín Sorolla y otras personalidades comprometidas con la renovación educativa, cultural y social. A principios de siglo jugaron un papel importante, como asesores de los ministros del ramo.
Eso sí, fue el viaje a Europa de 1902, junto al también pedagogo Miguel Pérez Molina, que era el dueño de la Academia General de Enseñanza de Ciudad Real, el que cambió su vida. Entonces José Castillejo fue consciente de las “condiciones deplorables” de la educación española y la necesidad de importar los modelos educativos de los países del entorno, Francia, Alemania, Inglaterra e incluso la Italia recién unificada. En el epistolario publicado en 1997, el primer tomo bajo el titulo ‘Un puente hacia Europa’, David Castillejo titula las cartas emitidas por su padre a su llegada a Lyon como ‘Dos paletos españoles en Francia’. El choque cultural fue tremendo, ya que, según describe Isidro Sánchez, “tenemos que recordar que “ambos ni siquiera venían de Madrid o Barcelona, sino de Ciudad Real, una provincia de interior y atrasadilla, por no decir atrasada”.
De esta aventura han quedado sus profundas descripciones de la educación en ciudades como Zúrich. José Castillejo se asombró de la larga lista de establecimientos de enseñanza: la escuela politécnica, de arquitectura, de dentistas, las escuelas populares, de primaria, de obreros de metales, para señoritas, para mayores de 6, para “niños raquíticos”. Se maravilló de los edificios, la piedra, los mármoles, jardines, clases, gabinetes, salones, “un mundo”. José Castillejo comprobó que la religión no aparecía en las clases por lo menos hasta los 13 años y que los padres eran libres de llevar a sus hijos ante el sacerdote católico o el pastor protestante. Esa era “la única rama” donde España llevaba la delantera.
No todo era educación. A José Castillejo le llamaron la atención “el incalculable número de bicicletas” por las calles europeas, el espíritu de asociación entre la ciudadanía de Bruselas, las muchachas de Berlín que andaban “solas por todas partes” y volvían a sus casas “a altas horas de la noche”, y el catalán en Barcelona. “Yo habría creído que el idioma catalán era aquí como el vascuence en las Provincias, hablado solamente por el pueblo del campo. No es así. Estoy aquí peor que estaré en Lyon o en Ginebra, porque el francés podré comprenderlo y esto no”, describió en una carta a su familia. Su epistolario, publicado en tres tomos, es la mejor forma de conocer su vida cotidiana, su “curiosidad infinita”, y de repasar las misivas que intercambió con grandes personalidades de la época, como la humanista María de Maeztu, el filólogo Ramón Menéndez Pidal, el ministro socialista Fernando de los Ríos o el filósofo Tomás Navarro.
Después estudió varios años en Alemania, desde donde viajó por toda Europa central, y también visitó Gran Bretaña, “gran país” del que quedó prendado también por amor, pues se casó con Irene Claremont. Conocía el inglés, el alemán, el francés y algo de italiano. Isidro Sánchez cuenta que “fue un hombre realmente muy inteligente, además de trabajador. Y, sin embargo, muy normalito y austero”, añade. En Europa es donde absorbió los movimientos pedagógicos de la época. “Hay personas que dicen que, como ya está casi todo inventado, lo que tenemos que hacer es copiar. Pero hay que copiar bien, porque encima hay gente que copia y copia mal. Para él Europa era un referente”, concluye el historiador.
La JAE y los primeros docentes becados en Europa
La “gran obra” de José Castillejo fue la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Educación a partir de 1907. Isidro Sánchez explica que “la JAE es un organismo que va a promover el avance de la educación en España y para ello va a hacer hincapié en la formación de los educadores”. Con el pedagogo manchego como secretario y el científico español y Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal como presidente, esta institución impulsó las primeras becas para docentes en Europa y Estados Unidos con el fin de que se formaran en nuevos modelos educativos y los trajeran a España, una especie de las becas Erasmus para estudiantes universitarios que existen en la actualidad, que fueron llamadas “pensionados”.
Las becas estaban dirigidas a profesores de primaria y secundaria, que pasaban “1 mes, 3 meses, 1 año o 2, y el Ministerio les seguía pagando mientras se formaban en Europa”. Isidro Sánchez explica que “los educadores venían de un siglo XIX, como reflejan los escritos de Castillejo, donde la educación universitaria estaba en manos del Estado y la educación secundaria estaba financiada por las diputaciones”. “Las dos, minoritarias, tenían una financiación no suficiente, pero relativamente importante”, añade. Sin embargo, el problema estaba en primaria, que dependía de los ayuntamientos, muchos de ellos sin recursos tras la desamortización. Muchas escuelas estaban en corrales y de ahí viene el dicho “ganas menos que un maestro de escuela”, porque ganaban muy poco. En sus viajes, Castillejo “se dio cuenta de lo importante que era formar buenos educadores y para ello consideró inevitable que viajaran, que vieran cómo planteaban en otros sitios la educación, cómo participaba la comunidad educativa y que aprendieran idiomas”. Participaron muchos docentes de Toledo, Albacete y Ciudad Real, que nunca hubieran saltado las fronteras de otra forma.
No solo fueron becas, pues la JAE puso en marcha centros como el Instituto-Escuela de Madrid, el Instituto de Historia o la Residencia de Mujeres, “que colaboraron en el desarrollo de la ciencia y la educación en España”. El profesor explica que el empuje que dio la II República a la educación en parte fue resultado del trabajo realizado por estas instituciones, pues “todos los profesores que se formaron entre 1907 y 1930 en Europa llegaron a España con unas ganas de poner en práctica todo lo aprendido, desde la Escuela Nueva al método Montessori”. La República además de formar educadores, los dotó de centros, “por eso se construyeron tantas escuelas en tan pocos años”. En una carta de 1933 Castillejo manifestó su alegría por el triunfo de los republicanos: creía que iba a ser beneficioso. Él defendía una educación universal “accesible a todas las clases y obligatoria”.
Siempre fue “austero” en el gasto público. Él mismo, cuenta Isidro Sánchez, para el que el profesor ha sido una auténtica inspiración, “adquirió una casita en el campo, fuera de Madrid, pues consideraba muy importante el contacto con la naturaleza”. Era uno de los postulados de la Institución Libre de Enseñanza, pues la educación tenía que ser “física, moral y artística”. El profesor advierte que además “era un hombre muy afable, que tenía mano izquierda”. Su mujer lo describió en su autobiografía como una persona donde confluía “la inocencia de la paloma con la astucia de la serpiente”, porque era “eficaz, hábil y constante”, tanto que conseguía “cosas que parecían imposibles”. Además, siempre estuvo ligado a Ciudad Real. Cuando está fuera, a José Castillejo “le duele España” y cuando tenía algún problema siempre acababa en Ciudad Real, en el domicilio de la familia en la capital o en Alcolea. Por ejemplo, cuando la pandemia de gripe española de 1918 se recluyó en La Mancha.
La guerra civil, su huida y la losa que echó el Franquismo sobre su figura
La guerra civil y el triunfo del Franquismo truncó todo. Isidro Sánchez expresa que “él era un liberal preocupado por la educación, no era revolucionario, ni comunista, ni siquiera socialista”. Cuentan que le buscaban miembros de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT para ejecutarle, pero es que con el bando franquista hubiera corrido la misma o peor suerte. En 1936 salió de España a través de la embajada británica y acabó en el exilio.
El Franquismo cayó como una losa sobre la Institución Libre de Enseñanza y sobre la obra de José Castillejo. En el libro ‘Los intelectuales y la tragedia española’, el intelectual fascista Enrique Suñer dice que al igual que Lenin lleva a la práctica las doctrinas de Marx, “las ideas pedagógicas de Giner de los Ríos tienen en Castillejo el agente que les da realidad, una realidad funesta”. El mismo autor afirmó que Castillejo tenía “una inteligencia encaminada al daño material y moral de nuestra raza y de nuestro país”. El profesor Isidro Sánchez señala que Castillejo encarnó “la tercera vía, entre los republicanos revolucionarios y los franquistas fascistas”.
Los programas de radio en la BBC en el final de sus días
Entre 1937 y 1939 ocupó el cargo de director de la Agenda Internacional del Estudiante, que tenía sede en Suiza, y al final acabó en la Universidad de Liverpool en Gran Bretaña. Durante los años de exilio, José Castillejo escribió ‘War of ideas in Spain’ y colaboró con ‘La voz de Londres’, una de las emisoras de la cadena internacional BBC desde donde habló de filosofía, de España y del “choque de civilizaciones y de culturas” que se producía en plena Segunda Guerra Mundial. En uno de los cortes de audio que han llegado hasta nuestros días, Castillejo expresa “los ingleses aborrecen la dictadura porque aman la libertad, pero además porque son productores y comerciantes. La dictadura o la revolución pueden a veces salvar la vida de un pueblo, pero nunca pueden dársela. Toda dictadura pende de un hilo”.
Nunca dejó de predicar la tolerancia y la libertad, la independencia del poder judicial, la democracia y el desarrollo de la ciencia. “No os dejéis seducir. Apartaos de la política. Formaos primero como hombres. Estudiar la naturaleza y la historia, la literatura y el arte… La nación que tenga esas juventudes puede tener libertad, democracia, y si acaso la victoria”, pronunció José Castillejo en uno de sus últimos discursos para estudiantes. En 1945 murió y nunca volvió a su patria.
Varios libros, el nombre de una residencia y una calle “insignificante”
La España Franquista cerró la JAE y creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con una estructura similar. Todavía existe, “aunque el de hoy no tiene nada que ver con el de los años 40”. De forma paralela inició “una tremenda campaña propagandística contra sus dirigentes” y España olvidó la figura de José Castillejo, que según expresa Isidro Sánchez, “nunca le ha reconocido como debiera”. No fue sino hasta la democracia cuando Ciudad Real hizo “un intento por recuperar su figura”. En 1986 y a través de la Biblioteca de Autores Manchegos (BAM) de la Diputación provincial, Luis Palacios Bañuelos, profesor del Colegio Universitario y académico de la Real Academia de la Historia, publicó el libro ‘Castillejo, educador’.
De forma paralela se celebraron las jornadas de educación organizadas también por la Diputación y la BAM. Las primeras fueron dedicadas a otro gran pedagogo de Ciudad Real, Lorenzo Luzuriaga, y las segundas a José Castillejo, en las que Isidro Sánchez intervino. Once años después se publicaron las actas bajo el título ‘José Castillejo y la política europeísta para la reforma educativa española’, también por la BAM. Asimismo, el experto celebra que “afortunadamente todo el material de la JAE no se destruyó y se volcó en una base de datos”, en la que está, entre otras, la ficha de Castillejo como pensionado.
Mientras que la avenida principal del campus universitario de Ciudad Real, lamenta Isidro Sánchez, “está dedicada al censor franquista y homófobo Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura también, pero una cosa no quita la otra, el manchego José Castillejo tiene dedicada “una calle insignificante”, que durante mucho tiempo apareció mal en los planos, como “Castillejos”, y que en la actualidad “sigue sin placa”. También hay una residencia que lleva su nombre, pero “muy pocos saben quién es” este hombre que, en cambio, fue uno de los padres de la educación tal y como se conoce hoy en día. Isidro Sánchez insiste en que ha llegado la hora de rescatar su vida, que tan bien resume una losa del Hendon Park Cemetery Mill Hill de Londres, en la que se lee, ‘José Castillejo el gran español que murió en el exilio’.